Dirección Física
Av. San Martín esq. Brasil EDIFICIO PRUBER 4to piso
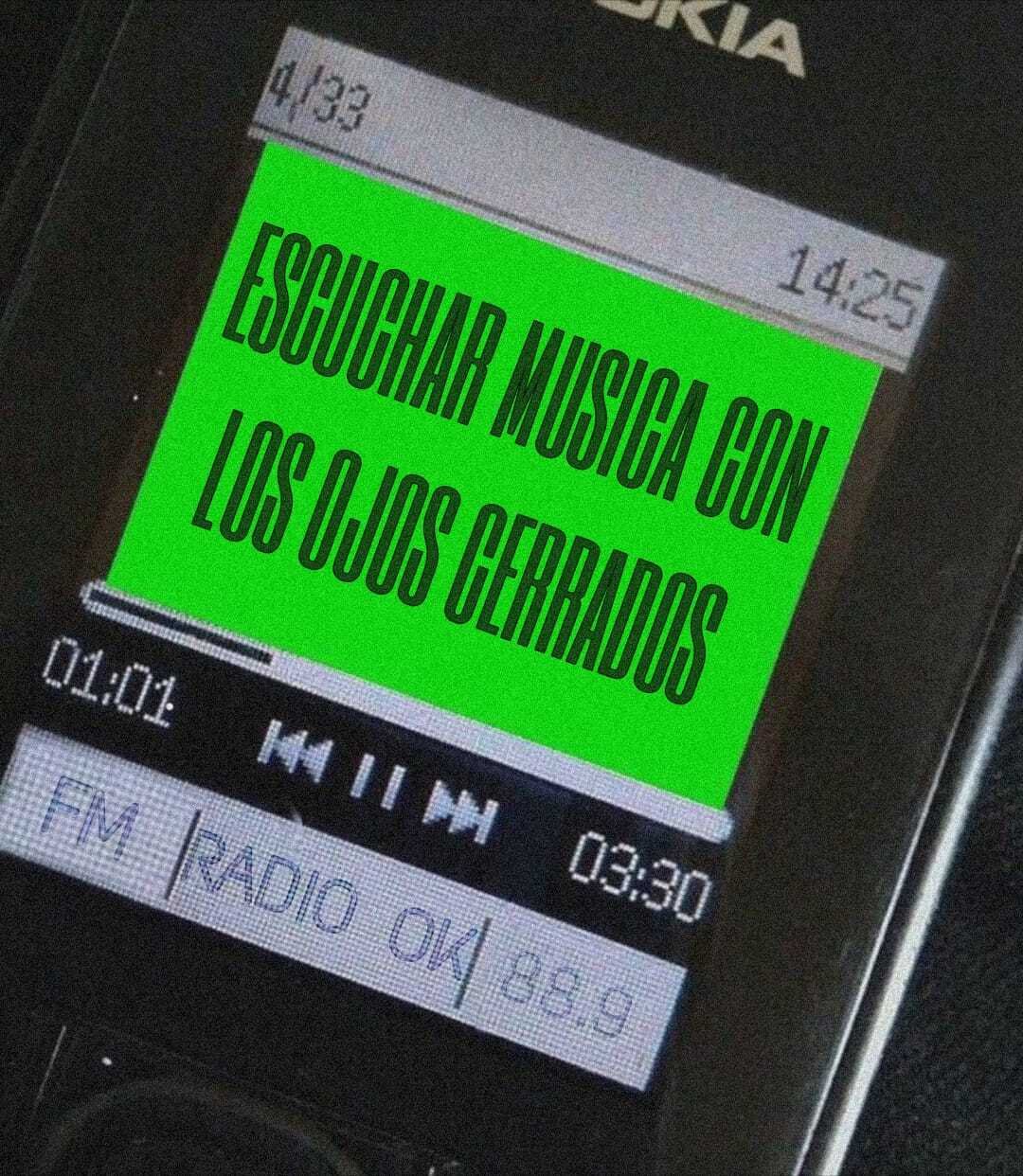
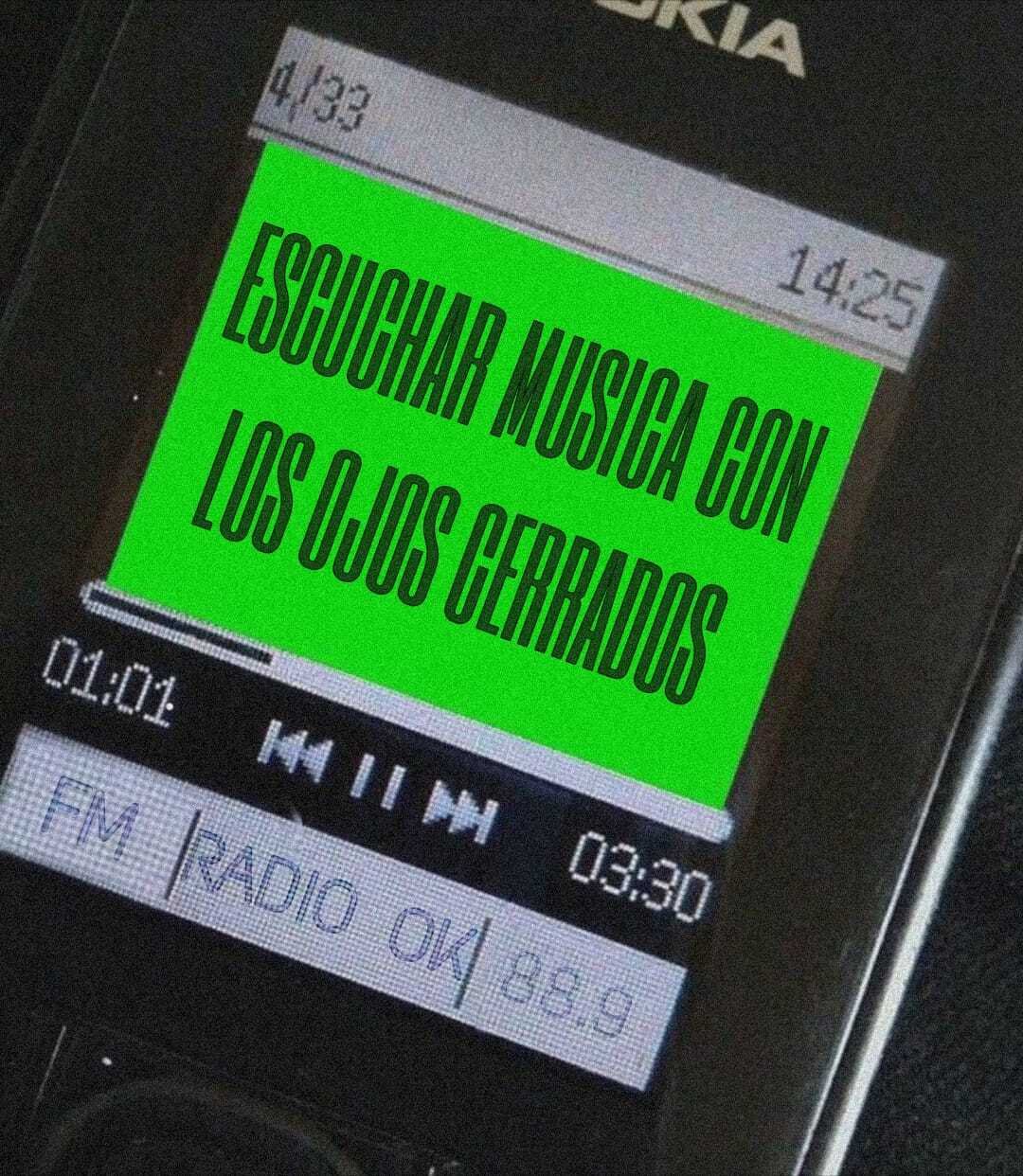
Por: Alejandro Camacho
Vivimos en una época en la que todo sucede a una velocidad vertiginosa. Saltamos de un video a otro, de una notificación a la siguiente, de un pensamiento al que viene detrás. La música, que alguna vez fue un refugio sagrado, se ha convertido en un acompañante de fondo: suena mientras trabajamos, cocinamos, revisamos mensajes o navegamos por redes sociales. Escuchamos, pero no oímos realmente. Las canciones pasan, pero no se quedan. Nos hemos acostumbrado a consumirlas como si fueran piezas de un escaparate infinito, listas para ser reemplazadas en segundos.
Pero en algún momento, todos tuvimos una canción que nos marcó. Una melodía que nos hizo sentir que el mundo se detenía. Una letra que parecía escrita para nosotros, en el instante preciso en que más la necesitábamos. Quizás la escuchamos en un viaje, mirando por la ventana de un bus. Tal vez fue en una noche de insomnio, a solas, cuando todo parecía desordenado y esa voz, ese acorde, fue un abrazo invisible.
Cierra los ojos un momento e intenta recordarlo: ¿cuál fue esa canción? No importa el género, el idioma o el año en que salió. Lo que importa es lo que provocó en ti. Tal vez te devolvió un recuerdo que habías escondido, tal vez te hizo llorar sin entender por qué, o tal vez te dio fuerza para seguir adelante cuando nada más lo hacía. Esa canción, en ese instante, fue más que música: fue un lugar seguro.
Hoy, inmersos en la prisa y la multitarea, hemos dejado de regalarnos la experiencia de escuchar de verdad. Ya no dedicamos cinco minutos a cerrar los ojos y dejarnos llevar por una melodía. La reproducimos mientras respondemos mensajes, mientras trabajamos, mientras pensamos en la lista de cosas pendientes. La escuchamos, pero con la mitad de la atención. Es como si la hubiéramos reducido a un simple ruido agradable, en vez de un puente hacia nuestras emociones más profundas.
Escuchar con los ojos cerrados es un acto más poderoso de lo que parece. Es dejar que cada instrumento y cada palabra penetren en nuestra memoria. Es permitir que una canción nos envuelva por completo, sin distracciones. Es, en cierto modo, una forma de meditación. Una pausa voluntaria en medio del ruido constante del día a día.
La música tiene un poder que pocas cosas poseen: puede transportarnos en el tiempo. Basta escuchar los primeros acordes para volver a un lugar, a una persona, a una versión de nosotros mismos que creíamos olvidada. Y lo más asombroso es que no necesitamos grandes preparativos para vivirlo. Solo hace falta poner esa canción, cerrar los ojos y dejarse llevar.
Tal vez la última vez que lo hiciste fue hace muchos años. Tal vez fue ayer, pero no lo recuerdas con claridad. Tal vez nunca lo has hecho de manera consciente. Sea como sea, vale la pena intentarlo de nuevo. La próxima vez que escuches tu canción favorita, detente. No revises el celular. No pienses en lo que tienes que hacer después. Solo siéntate, respira hondo, cierra los ojos y escucha.
En un mundo que nos empuja a ir siempre más rápido, detenerse a sentir es un pequeño acto de rebeldía. Es recuperar algo que creíamos perdido: nuestra capacidad de estar presentes. Escuchar con los ojos cerrados no es mirar hacia atrás con nostalgia; es regalarse un momento para sentir con intensidad, aquí y ahora.
Porque al final, esa canción no solo habla de lo que fue, sino también de lo que somos. Y quizás, si prestamos atención, nos recuerde algo que hemos olvidado: que todavía podemos detener el mundo, aunque sea por tres minutos, y dejarnos llevar.